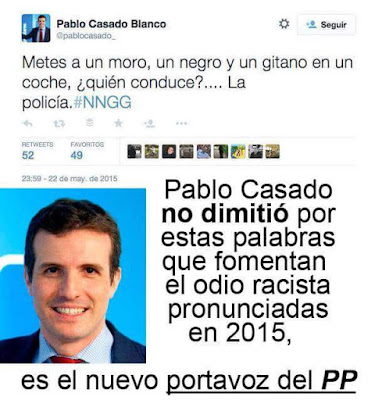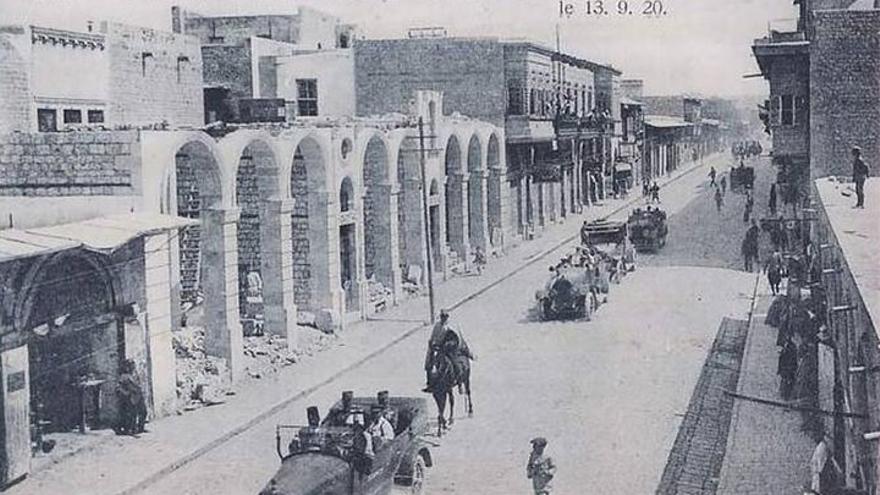IGOR G. BARBERO
http://www.publico.es/
Dos años y medio después del derrumbe del Rana Plaza, con un millar de muertos, las 3.500 fábricas exportadoras de Bangladesh han sido inspeccionadas, pero sólo ocho han superado los controles. El resto debe todavía acometer correcciones en estructuras, instalaciones eléctricas y sistemas anti incendios para garantizar que son seguras.

Derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013 en Bangladesh, donde murieron más de un millar de trabajadores.- EFE
DACCA.– La inauguración el pasado octubre de una tienda de Primark en Madrid causó sensación, generó enormes colas y sirvió para recordar que la ropa de moda asequible sigue siendo un imán para las masas en Occidente. Sólo un par de semanas después, a miles de kilómetros de distancia se producía una efeméride mucho menos publicitada en el segundo país exportador de textil del planeta, en el que producen la mayoría de las grandes firmas internacionales, incluida Primark. Concluían en Bangladesh las inspecciones de seguridad en fábricas textiles que se iniciaron a raíz del derrumbe del complejo Rana Plaza, donde en abril de 2013 fallecieron más de un millar de trabajadores bajo los escombros.
Dos años y medio después de esa tragedia, menos de una decena de talleres han completado con éxito las reformas requeridas, 37 han tenido que cerrar sus puertas y a la gran mayoría de las 3.500 fábricas exportadoras les espera todavía un largo camino. Un camino que los expertos creen que se hace muy lentamente y que será difícil culminar. Entretanto, muchas de esas factorías siguen sin cumplir los mínimos de seguridad requeridos para evitar convertirse en trampas mortales para sus trabajadores.
Cuando uno abandona rumbo al norte la populosa Dacca, una ciudad de 18 millones de habitantes en congestión perpetua, a los lados de la carretera comienzan a surgir paulatinamente edificios de varias plantas junto a los que a primera hora de la mañana se forman largas hileras de gente como las de Primark en Madrid. Quienes esperan no son compradores en busca del último modelo, sino trabajadores del textil, en su mayoría mujeres, muchos de ellos originarios de otros puntos de Bangladesh, que acuden puntuales a su cita diaria y representan el músculo de nueve millones de manos que mueve la mayor industria exportadora del país. Un sector que en el curso fiscal 2014-15 facturó casi 26.000 millones de dólares, más del 80% del total de ventas nacionales al exterior, y que pese a los graves siniestros de los últimos años aspira a doblar la marca en 2021.

Primark tiene la mayoría de sus talleres en Bangladesh, entre ellos el que se derrumbó en 2013.- REUTERS.
El Rana Plaza cayó como un castillo de naipes. Cinco meses antes, en noviembre de 2012, un grave incendio en otra fábrica, Tazreen Fashions, había segado la vida más de un centenar de personas. Ambos desastres, ocurridos en las afueras de Dacca, hicieron sonar las alarmas. El Gobierno de Bangladesh aprobó una enmienda de la ley laboral, se incrementaron los salarios mínimos, se flexibilizó la creación de sindicatos y se sancionaron indemnizaciones para las víctimas.
Paralelamente, las grandes firmas internacionales y las autoridades bangladesíes reaccionaron creando organismos de supervisión para acometer una profunda reforma de la seguridad en un sector sobre el que pesaban acusaciones de laxitud: las estructuras de los edificios, los sistemas anti incendios y las instalaciones eléctricas de las fábricas debían ser inspeccionadas minuciosamente para evitar más pérdida de vida humana.
"Estamos trabajando duro. No es el momento de tomar riesgos", afirma Faruque Hassan, vicepresidente de la principal patronal (BGMEA), cuando repasa la trayectoria reciente. "Es evidente que hay que hacer más, pero las cosas se están moviendo y eso es positivo", subraya.
Diferentes ritmos de inspección
La labor supervisora lleva claramente dos ritmos. Por un lado, las marcas punteras de Occidente han financiado con decenas de millones dólares dos entes inspectores, Accord y Alliance, que engloban sobre todo a las fábricas que producen para firmas europeas y norteamericanas respectivamente, mientras que unas 1.500 fábricas que exportan a mercados menos importantes fueron asignadas a una iniciativa liderada por el Gobierno y tutelada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Accord y Alliance concluyeron ya en 2014 sus inspecciones, mientras que las autoridades bangladesíes solo terminaron de supervisar su parte a finales de octubre.
"Todos los edificios tenían problemas y en todas las áreas", aseguró Rob Weiss, director ejecutivo de Accord, en una entrevista reciente. "Hay edificios que no se correspondían con el diseño del arquitecto, que tenían columnas más pequeñas. Otros que debían tener cuatro plantas y tenían dos más de la cuenta. Nunca se consideró el peso adicional sobre el edificio (tanques de agua, generadores...). Había sistemas eléctricos que eran un caos y fábricas que no tenían salidas de emergencia ni paredes con protección". En realidad todos estos puntos y muchos otros estaban incluidos en el código de construcción, pero según Weiss nadie reguló su cumplimiento y las auditorías que se llevaron a cabo hasta antes del derrumbe del Rana Plaza no tenían el cometido de controlar esos aspectos.
"Hay edificios que no se correspondían con el diseño del arquitecto, que tenían columnas más pequeñas. Otros que debían tener cuatro plantas y tenían dos más de la cuenta.
Sobre el papel, las fábricas gestionadas por estos dos organismos son las que van más rápido. De acuerdo con el mecanismo establecido, los retrasos en las reformas o presentación de planes de viabilidad llevan a los supervisores a emitir advertencias y, cuando estas advertencias superan un límite, el incumplimiento puede hacer que los talleres tengan que abandonar sendas plataformas, lo que supone en la práctica dejar de producir para los grandes clientes europeos y norteamericanos.
Dudas sobre la viabilidad de las reformas

Protestas delante de una tienda de Primark por la tragedia de Bangladesh.- REUTERS.
Los tiempos son otros, más pausados, en la iniciativa liderada por el Gobierno, cuyas inspecciones son las que acaban de concluir. Las autoridades bangladesíes han fijado un plazo de tres meses para presentar planes de viabilidad, aunque fuentes del sector sostienen bajo anonimato que el plazo se incumplirá. Y luego, "arreglar los problemas dependerá de cada fábrica. No podemos decir si se tardarán semanas o meses", defendió cuando terminaron las inspecciones Syed Ahmed, jefe del DIFE, el organismo inspector gubernamental. De esas 1.500 fábricas visitadas por sus ingenieros, dos tercios se enfrentan a reformas de envergadura y un tercio han sido calificadas con un color verde que supuestamente implica cambios poco costosos o mínimos.
"No creo que ni siquiera el 50 % de todas las fábricas del país consigan completar las correcciones", vaticina una persona implicada en tareas de supervisión con décadas de experiencia en la industria. "Las estructuras de algunos edificios no hacen viables algunos de los cambios requeridos, así que probablemente habrá fábricas que se tendrán que reubicar en otros lugares", admite el vicepresidente de la BGMEA Hassan. Algunas, de hecho, ya lo están haciendo. "Otras fábricas seguramente acabarán valorando que el coste de las reformas es superior al que implica un traslado", opina por su parte Alonzo Glenn Suson, director en Bangladesh del Centro de Solidaridad, una ONG que defiende los derechos de los trabajadores.
El desembolso estimado para las reformas no es baladí. Según Alliance, este oscila entre 250.000 y 350.000 dólares por taller; el funcionario gubernamental Ahmed lo sitúa entre los 63.000 y 636.000 dólares. Accord no ofreció datos.
¿Competitivos pese a los cambios?

Cientos de trabajadores de la industria textil fallecieron en Bangladesh.-EFE
Para muchos dueños de fábricas resulta injusto que sean ellos únicamente quienes tengan que asumir el gasto de las reformas, aunque Suson matiza que se han puesto en marcha diferentes iniciativas y acuerdos bancarios que permiten a los patrones acceder a créditos con intereses muy bajos en caso de que necesiten liquidez. "Bangladesh es uno de los países en los que la industria textil obtiene más ayuda (por parte de las autoridades). De hecho, las inspecciones a los talleres les están saliendo gratis a los propietarios y, la realidad, es que han estado ganando un montón de dinero", subraya. El activista recuerda, además, que pese a las subidas de los últimos años, el país asiático sigue teniendo los salarios más bajos de la región: 5.300 takas mensuales (67 dólares), que unidos a algunos suplementos pueden llegar a los cien dólares.
El vicepresidente de la patronal Hassan entiende que el empresariado local no tiene otra alternativa que apechugar, pero al tiempo espera que las firmas internacionales "entiendan el esfuerzo" tramitando "más pedidos" y promoviendo "mejores precios" por el producto que compran. Sus temores están justificados. La competencia en el textil es muy alta, en el mercado global están surgiendo nuevos competidores y, al final, aunque inciden otros factores, el precio tiene mucho peso en la toma de decisiones. "Esta industria es una ruleta. Primero estuvo en Europa, luego en EEUU y luego pasó por diversos países asiáticos antes de llegar al Sur de Asia. ¿Quién dice que Bangladesh será el último lugar?", advierte la fuente del organismo supervisor.
Ruede o no la ruleta, el sector textil bangladesí tiene aún un largo camino hacia su transformación en un espacio laboral plenamente seguro.